Deforestación en Bacalar: Menonitas Responden a Críticas por Dañar La Laguna
Emilio Sánchez
A más de dos décadas de su llegada, los menonitas de Salamanca responden a las críticas por deforestación y contaminación de la Laguna de Bacalar

La Siembra y la Laguna: El Dilema Menonita de Bacalar
COMPARTE:
Guillermo Schmitt vende helados en el porche de su casa. Tiene una máquina de las que, al bajar una palanca, dispensa un remolino de helado cremoso sobre el barquillo. A sus 62 años de edad y después de trabajar por décadas como campesino y operador de maquinaria, este es el empleo que su cuerpo le permite hacer. Pero de parar, ni hablamos. El trabajo es el centro del estilo de vida menonita.
Guillermo y su esposa María, encargada de preparar el helado, viven en el ejido Salamanca, un asentamiento menonita de mil 700 personas ubicado a diez kilómetros del pueblo turístico de Bacalar, Quintana Roo. Las primeras familias, incluida la suya, llegaron a este lugar hace poco más de veinte años, tras emigrar de Belice. Como la generación de los padres de Guillermo y María era nacida en Durango, tienen derecho a la ciudadanía mexicana.
Los hombres adultos del ejido, como Guillermo, tienen un mejor nivel de español que el resto de la comunidad. La interacción con otras culturas, personas hispanohablantes y mayas, sobre todo por el trabajo, resultó en ese aprendizaje. Su lengua materna es el bajo alemán, o Plautdietsch, impartida desde la infancia en las escuelas. Para el oído inexperto, suena como una mezcla entre alemán y neerlandés.
Otras costumbres de este grupo religioso han sido objeto de debate en el exterior. En las colonias más conservadoras, como Salamanca, no es común ver un teléfono celular. Quien tiene uno argumenta que es para trabajar. Tampoco hay televisiones o computadoras a la vista. Los menonitas no hacen muchas fiestas más allá de juntarse a comer en algún cumpleaños o matrimonio.

A pesar de la distancia cultural, los menonitas de Bacalar han tendido puentes con el resto de la población.
“Cuando nosotros vinimos no había ni una gasolinera en Bacalar. Ahorita ya hay como seis o siete,” recuerda Guillermo. “[El pueblo] creció porque su gente venía a comprar alimentos y productos como verduras, huevos y pollo. Ya no tenían que ir lejos, lo que también nos convino a nosotros”.
El vendedor de helados siempre prefirió cultivar verduras y hierbas como albahaca, menta, arúgula y hierbabuena. Durante un tiempo, sus productos se vendían en Tulum, a unas tres horas en coche. Hoy tiene una prolífica mata de chiles habaneros para consumo propio. En cambio, el grueso de los campesinos de Salamanca siembran cuatro de los granos más importantes para la agroindustria mexicana: maíz, sorgo, soya y frijol.
De algunos años para acá, esta comunidad está en el centro de una controversia medioambiental. De acuerdo con especialistas que han estudiado la zona, los agroquímicos utilizados en estos sembradíos y la deforestación realizada para expandirlos amenazan el delicado ecosistema de la Laguna de Bacalar, un cuerpo de agua cristalina que impulsa la industria turística local.
Una economía de grano y deuda
Los menonitas llevan su vocación agrícola a cualquier lugar. Desde que llegaron a Bacalar, empezaron con los trámites para ponerla en marcha. Heinrich Schmitt, hermano menor de Guillermo y delegado de la comunidad frente a las autoridades de gobierno, recuerda que su primera interacción con el territorio fue en febrero de 2002 y la mudanza definitiva de su familia ocurrió en 2004.
En aquellos años, los menonitas tenían dos objetivos principales: hacerse de un terreno y obtener los permisos para cultivar en él. Lo primero fue relativamente sencillo. Compraron un pedazo del ejido de Bacalar a los ejidatarios originales que, con el tiempo, se volvió el ejido Salamanca. De acuerdo con una investigación de la científica Carolina Vargas Godínez, para El Colegio de la Frontera Sur, se realizó un pago de 12 millones 500 mil pesos que la comunidad consiguió con el préstamo de un banco beliceño.
La segunda misión, conseguir los permisos para el desmonte de la zona y su aprovechamiento agrícola, fue un proceso más costoso para los pioneros de esta comunidad.
“Las primeras hectáreas que se regularizaron aquí fueron 960 hectáreas con permiso total de deforestación”, cuenta Heinrich, frente a su casa, sentado bajo la sombra de un árbol. “Pero hubo un problema con la Semarnat, porque tardaron más de un año en darnos el segundo permiso. Para cuando lo obtuvimos, el costo ya era muy alto y fue difícil pagarlo”.
Heinrich asegura que, en aquel entonces, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales pidió 25 millones de pesos para otorgar uno de los permisos, para cultivar en 2 mil 500 hectáreas. Esto no había sido contemplado al inicio del trámite. La misma afirmación puede encontrarse en una investigación de Vargas Godínez.
La comunidad se negó a pagar y continuó con el desmonte, según lo que cuentan Heinrich y Godínez, por separado. El delegado defiende que, en su momento, hicieron otras contribuciones que pedía la autoridad, como una donación de palmas de guano para sembrar en el municipio.
Una revisión al archivo de la Gaceta Ecológica de la Semarnat, donde aparecen todos los permisos otorgados en obras que alteran el medio ambiente, confirma la existencia de dos permisos emitidos por esta autoridad a la comunidad de Salamanca. En ambos casos, se autoriza el cambio de uso de suelo para llevar a cabo la deforestación y cultivar en esas tierras.
La primera autorización, ocurrida en noviembre de 2003, amparó 768 hectáreas para actividades agrícolas, ganaderas y el asentamiento de 50 familias, mientras que la segunda, de mayo de 2005, consistió en una ampliación de mil 500 hectáreas para continuar con el desarrollo de actividades agropecuarias en la zona. Esto arroja un total de 2 mil 268 hectáreas liberadas.
La suma deja fuera poco más de 2 mil 500 hectáreas, o la mitad del ejido, para los cuáles no se hallaron documentos que autoricen el cambio de uso de suelo. Es posible que esto coincida con la afirmación de Heinrich, sobre el permiso que nunca coincidieron. Vargas Godínez se refiere a esto y asegura que los menonitas pudieron construir en tierras no autorizadas por estar bajo la figura legal del ejido, que otorga ciertas facilidades, además de supuestas inconsistencias en la normativa ambiental.
Las parcelas del ejido Salamanca están divididas por caminos de tierra. Frente a cada una, los menonitas construyen casas modestas de ladrillo y lámina, decoradas con palmas, arbustos y otras plantas. Utilizan paneles solares para generar energía.
Los cultivos de este ejido han sido prósperos. La costumbre menonita marca que los niños varones sean incorporados al campo desde que terminan la escuela, a los 12 años de edad. Las mujeres suelen trabajar dentro del hogar, en la crianza y la preparación de alimentos, como quesos o pan, para consumir y vender. Esta ética de trabajo tan arraigada hace que Salamanca nunca deje de producir.

“Me gusta México, pero hay cosas extrañas", opina uno de los hijos de Guillermo, quien lleva el mismo nombre y algunos apodan Memo. “Aquí contratas un trabajador y a medio día ya se acabó su jornada. Con nosotros entras a las 8 de la mañana y sales a las 7 de la tarde”. Por ley, en México, la jornada laboral máxima es de 48 horas a la semana.
Las cosechas de maíz, soya y sorgo son procesadas en una gran bodega donde se convierten en alimento para ganado. Llegan todo tipo de clientes del exterior, desde quien se lleva unos kilos para sus animales, hasta los que compran por tonelada. El grano procesado se guarda en costales que son categorizados por especie, tamaño y propósito del animal que se busca alimentar. En la bodega también se fabrica pasta de soya, una sustancia aceitosa que produce un olor agradable, como a pan recién horneado.
Según dos hombres menonitas, la principal empresa compradora de soya es Proteínas y Oleicos, mientras que Enlace Comercial y Logístico Barb's sería el cliente más importante de maíz y sorgo. Ambas compañías tienen sede en Mérida, Yucatán. Hasta el momento de publicación, ninguna respondió a la petición de información de N+ para confirmar la relación comercial con la comunidad menonita.
La prosperidad agrícola no siempre permea en la economía de los menonitas. Las fuentes consultadas dentro de la comunidad hablan de una deuda permanente con los bancos, un ciclo de contratación y pago de créditos difícil de sacudirse.
“Si nos estuviéramos haciendo ricos, pues a todo dar. Pero no, lo que hay aquí, los edificios o lo que sea, eso no es dinero, es deuda. Es crédito de los bancos”, explica Memo.
Los menonitas refieren que el pago de semillas, maquinaria, fertilizantes y pesticidas se logra mediante el financiamiento de los bancos. En ocasiones, esos fondos son mediados por el sistema gubernamental FIRA, Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura, que conecta a campesinos con instituciones bancarias y crediticias.
Las ganancias obtenidas por sus cosechas son utilizadas por los menonitas para pagar a los bancos o reinvertir en el siguiente ciclo del campo. Como todo campesino, son susceptibles a las fluctuaciones de los precios de sus cosechas. Por ejemplo, en una buena temporada, venden el maíz en 7 pesos por kilogramo. Pero un precio bajo, de entre 4 y 5 pesos por kilo, puede impactar gravemente las finanzas de los menonitas en los meses subsecuentes.

La deuda también es común entre la propia comunidad. Memo afirma que, tan sólo en la tienda cooperativa donde las familias hacen su despensa, hay una deuda colectiva que asciende a 7 millones de pesos. Cuando un agricultor menonita se hunde en la deuda, se ve obligado a vender sus tierras, animales o maquinaria a otro campesino para dedicarse a un oficio distinto.
“Yo creo que nacimos un poco tarde, porque no alcanza”, remata Heinrich.
El paraíso en juego
A menos de treinta minutos del ejido Salamanca está uno de los grandes tesoros medioambientales de México: la Laguna de Bacalar. También es conocida como la Laguna de los Siete Colores, por las diferentes tonalidades de azul y turquesa que luce. Es el gran atractivo turístico de Bacalar, donde se ha formado una comunidad sólida que trabaja por su preservación.
La Laguna de Bacalar está a pocos kilómetros de la costa, pero es completamente de agua dulce. Uno de sus aspectos únicos es la presencia de estromatolitos: estructuras de roca laminada, creadas por la actividad de microorganismos, como las cianobacterias, que on la evidencia más antigua de vida en la Tierra, ayudan a producir oxígeno y formar estas estructuras. Los estromatolitos de Bacalar son abundantes y visibles desde la superficie, y tienen boyas alrededor para evitar que sean dañados.
Rosa Morales, presidenta de YZ Proyectos de Desarrollo, que promueve el trabajo voluntario para el cuidado de la laguna, afirma que hay pocos ecosistemas en el mundo como este.
“En México tenemos la suerte de tener tres lugares [con estromatolitos], uno en Cuatro Ciénegas, otro en la Laguna de Alchichica, en Puebla, y aquí en Bacalar”.
Es una laguna oligotrófica, es decir, con poca presencia de nutrientes, como nitrógeno y fósforo. Marco Jericó Nava, consultor socioambiental, detalla que esto permite que el agua sea cristalina. Como hay poco alimento para que crezcan especies en el agua, no se aprecia mucha vegetación o fauna en su interior, y eso impide que la laguna agarre tonalidades de verde o café.
Los habitantes de Bacalar y los prestadores de servicios turísticos han hecho acuerdos para no dañar la laguna. Por ejemplo, piden no usar protector solar a nadadores, ya que pueden contaminar el agua. Como alternativa, proponen el uso de ropa acuática para cubrir el cuerpo del sol. Las embarcaciones deben moderar su velocidad, además de pausar actividades los miércoles, día en que la laguna “descansa”.

En ese sentido, según los ambientalistas, hay dos principales formas en que la actividad agrícola de los menonitas afecta este ecosistema: el uso de agroquímicos y la deforestación. Ambas son prácticas que forman parte del paradigma agrícola mundial de monocultivos, que no son exclusivas del ejido Salamanca, pero la distancia corta entre la colonia menonita y la laguna preocupa a los ambientalistas.
La presencia de agroquímicos es especialmente grave por la geología subterránea de la Península de Yucatán, conocida como suelo kárstico. Como desglosa la bióloga Silvana Ibarra, este tipo de suelo es poroso y permeable, funcionando como una esponja gigante. Los fertilizantes, herbicidas o pesticidas aplicados en la superficie no permanecen allí, sino que se infiltran hacia el manto acuífero, en una vasta red de ríos subterráneos que alimentan directamente a la laguna.
“Son nutrientes para las algas dentro de la laguna. Se empieza a hacer verde. Cambia toda su composición”, advierte Silvana.
Organizaciones como Agua Clara y El Colegio de la Frontera Sur han documentado la presencia de estos nuevos nutrientes en la laguna, provocados por el crecimiento del sector agrícola cercano a Bacalar.
Además de los agroquímicos que utilizan los menonitas en sus cultivos, el sistema de drenaje de Bacalar, que aún se sostiene de fosas sépticas en los hogares, sumado al incremento de temperaturas en la península, suman al problema de la proliferación de nuevos organismos en la laguna. Marco Jericó explica que esto amenaza su carácter oligotrófico, en un proceso conocido como eutrofización.
La deforestación también tiene un impacto directo en la Laguna de Bacalar y arriesga sus tonos de azul. Marco Jericó, quien ha vivido en Bacalar por diez años, explica que la falta de árboles provoca que el agua de la lluvia se acumule en la superficie del suelo, promoviendo inundaciones. Luego, incrementa la probabilidad de escurrimientos superficiales, caudales de agua ajena a la laguna que llegan a ella arrastrando consigo tierra y contaminación.
Una escorrentía así ocurrió en 2020, con el huracán Cristóbal, lo que provocó que un tramo de la laguna se tornara de un color café opaco. Aunque los ambientalistas reconocen que aquello fue un fenómeno natural, afirman que la deforestación humana de las zonas agrícolas aledañas a la laguna contribuyen a la probabilidad de que vuelva a ocurrir.
Según datos de Global Forest Watch, entre 2002 y 2024, la superficie de bosque primario húmedo en Bacalar se redujo en casi una cuarta parte, 23%. Esta disminución es equivalente a 51 mil 500 hectáreas. La principal actividad que provocó este nivel de deforestación es la agricultura. Para ponerlo en perspectiva, las 5 mil hectáreas del ejido Salamanca representan alrededor del 10% de la pérdida total.
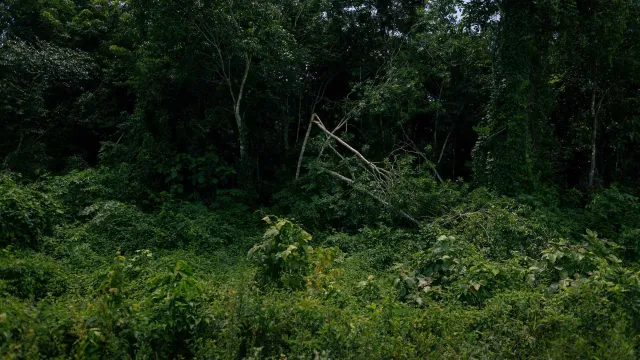
Los menonitas del ejido Salamanca aseguran que su predio ya no se expande más: han deforestado lo que tenían permitido. Lo cierto es que hay nuevos asentamientos menonitas, colonias conocidas como El Bajío y El Paraíso, que han sido objeto de vigilancia ambiental por autoridades de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), de acuerdo con lo que reportan medios de comunicación locales. Hasta el momento se han visto sanciones temporales como multas y advertencias.
Tensión comunitaria sin resolver
En Salamanca saben que la deforestación y el uso de agroquímicos son los aspectos más controversiales de su trabajo en el campo. Algunos testigos afirman haber recibido visitas de autoridades como Semarnat y Profepa, acompañados de cuerpos de seguridad como la Guardia Nacional. En general, esto no los intimida.
“De la selva no van a comer”, asevera Heinrich. “Prácticamente, todo viene del campo”.
Con un tono serio, cuestiona si quienes compran tortillas y pollo en un mercado tienen presente que, detrás de esos alimentos, siempre hay un proceso de agricultura. El delegado advierte que si algún día México deja de importar grano, debe existir una red de campesinos locales que permita la autosuficiencia.
La respuesta de su sobrino, Memo, va en el mismo sentido:
“Si todos fuéramos futbolistas, al rato vamos a tener que morder el balón”, ironiza. “Porque ya no va a haber frijol".
Sobre el uso de pesticidas, el agricultor de 34 años describe un callejón sin salida. Dice que, desde que se prohibió el cultivo de maíz transgénico, en marzo pasado, han tenido que usar venenos más potentes en los cultivos de maíz híbrido, pues es más susceptible a plagas.
En otras palabras, una medida diseñada para proteger la biodiversidad en el campo provocó una consecuencia inesperada. Al menos en el caso de Memo, provocó la necesidad del herbicida Faena, que contiene glifosato, un químico catalogado como perjudicial para la salud humana.
Esa prohibición también tuvo un impacto económico. Franz, otro joven campesino, cuenta que la obligación de comprar maíz híbrido en vez de transgénico ha disparado su gasto en semillas. Si antes compraba semillas de maíz transgénico en menos 200 pesos por hectárea, ahora debe invertir cerca de 4 mil pesos para cubrir la misma superficie.
Estos desafíos no son exclusivos de los campesinos menonitas. Su forma de trabajo, conocida como monocultivo, tiene prevalencia a nivel mundial porque maximiza la producción y minimiza los costos, provocando un agotamiento de la tierra, dependencia de fertilizantes y reducción de la biodiversidad.
“Cualquier campo en el que se utilizan agroquímicos tiene un ciclo de vida de 20 a 25 años”, sostiene Marco Jericó Nava.
Para él, la única manera de encontrar una solución sería sentarse a dialogar entre todas las partes. Eventualmente, ve una potencial solución en mover a las colonias menonitas de donde están para que trabajen a una mayor distancia de la laguna.
Silvana Ibarra también identifica un problema sistémico reflejado en la actividad agrícola de los menonitas. Propone un modelo más respetuoso de los ciclos de la tierra, aunque reconoce que implicaría virar hacia un paradigma distinto al capitalismo.
“Se llama agroforestería sintrópica”, explica. “Al hacer combinaciones de diferentes plantas que interactúan entre sí, se generan paisajes de vida”.

Dos jóvenes de Bacalar ofrecen esa mirada, simultáneamente empática y crítica con los asentamientos menonitas. Eduardo Hoy, habitante de la comunidad rural maya de Reforma, considera que el impacto de los menonitas en la laguna no ha sido intencional, pero que aún así están obligados a hacer más por reducirlo.
Algunos habitantes de Salamanca oponen resistencia ante la crítica. Heinrich considera que han sido un blanco fácil para los ambientalistas y no duda que haya envidia entre quienes cuestionan sus métodos. Además, en su sistema de creencias, hay un dios capaz de resolver cualquier problema ambiental provocado por los humanos.
Para el delegado, el principal factor de contaminación en la laguna es el sistema de drenaje de Bacalar, pues hay estudios que han encontrado restos fecales humanos en el agua. Sobre la deforestación, cree que no se ha cuestionado con la misma intensidad a los agricultores cañeros del sureste mexicano, que trabajan los ingenios en la región desde mucho antes de que llegaran los menonitas.
En el fondo del argumento menonita está la petición de reconocer el beneficio mutuo que han tenido con la comunidad de Bacalar. Desde su tienda de helados, Guillermo reflexiona que no se puede considerar a un grupo como totalmente bueno o malo, invita a ver los matices. A diferencia de su hermano, tiene una visión más abierta sobre las distintas formas de leer el mundo.
“El nombre de la religión no es lo importante, porque Dios es nuestro Dios, uno que tenemos todos juntos. Por eso somos iguales y mi deber es respetar a todo el mundo”, manifiesta el agricultor en retiro.
El dilema de Bacalar es entre dos visiones de desarrollo: el modelo de agroindustria de Salamanca que produce alimento para familias en toda la región y la vocación turística de Bacalar, que depende de la preservación de un ecosistema único. Esta encrucijada pone las necesidades legítimas de dos grupos en choque, sin un punto medio a la vista.
Historias recomendadas:
- Migración y Prácticas de Menonitas Ponen en Riesgo la Apicultura en Campeche
- Tala Clandestina Acaba Con Paraíso Natural; Deforestan Bosque en San Miguel Mimiapan, Edomex